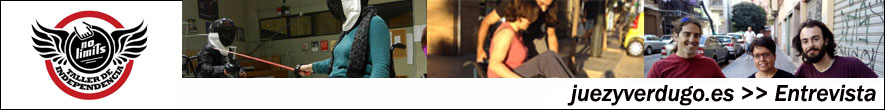|
El vigilante de seguridad se agarra la cintura,
se sube el pantalón y arquea las cejas. Jane, una turista
de 43 años, insiste. Vuelve a pedirle explicaciones. Ha invertido
más de 150 euros y 13 horas y media de avión. Su familia ha
llegado a París desde Texas y la visita al museo era el punto
álgido del viaje. La guinda del pastel, dice ella juntando
el índice y el pulgar. “Pues no abriremos”, intenta zanjar
el empleado el lunes, primer día de huelga en el Louvre esta
semana. Jane no se lo puede creer. Tampoco varios centenares
de personas que hacen cola -y ridículas posturas en un frágil
equilibrio sobre las peanas de cemento para tomarse fotos-
ante la pirámide que el arquitecto chino Ieoh Ming Pei diseñó
en 1993 para modernizar el museo y agilizar la entrada de
visitantes. Fue hace casi 33 años. Tiempos dorados. Desde
entonces, todo ha ido a peor.
El turismo de masas, el envejecimiento de las
instalaciones, las numerosas crisis económicas y una gestión
errática -su anterior director, Jean-Luc Martinez, fue imputado
por tráfico de obras de arte- han empujado lentamente al museo
más importante del mundo a un abismo que describe, como el
poético subtexto de uno de sus grandes lienzos, el esplendor
perdido de una nación. La gran obra de esta hecatombe, sin
embargo, será ya para siempre el vídeo de cuatro encapuchados
llevándose el pasado 19 de octubre un conjunto de joyas de
Napoleón por valor de unos 88 millones de euros. A plena luz
del día. Luego llegaron inundaciones, desprendimientos. Y
la huelga.

El lunes el museo permaneció clausurado. Huelga.
El martes, también. Descanso semanal. El miércoles y el jueves
abrió a medias, tras decidir los empleados seguir con paros
parciales para protestar por las condiciones de trabajo, el
envejecimiento de las instalaciones y “el despilfarro” de
un plan bautizado como Nuevo Renacimiento y presentado a bombo
y platillo por el presidente de la República, Emmanuel Macron.
El museo plantó batalla: si cerraba se jugaba otros 400.000
euros diarios. “La respuesta de la dirección ha sido directamente
el desprecio, el silencio. Laurence des Cars [la presidenta
del Louvre] está bunkerizada. Pero veremos si se atreven abrir
igualmente”, lamentaban los sindicatos el miércoles por la
mañana a las puertas del Louvre, que ese día abrió con salas
cerradas y apenas trabajadores en lugares clave. Los visitantes,
eso sí, pagaron el billete entero, después de horas de cola.
Finalmente, los paros se desconvocarían el viernes, el miércoles
por la tarde, con el personal del museo a medio gas, pero
el público a tope, la única forma de entrar sin una larga
espera era colarse por una puerta lateral, el acceso para
personas con carné profesional y para pícaros, ya que nadie
pedía la debida acreditación. No debería hacerse, pero se
trata de un experimento periodístico para adentrarse en ese
infierno que describen los funcionarios. Adelante, pasen.
No hay apenas vigilantes -están en huelga -
y los que hay se entregan devotamente al móvil. Una vez en
el centro del vestíbulo, bajo la pirámide, el magnetismo del
ala Denon, donde se encuentran los principales tesoros pictóricos,
incluida la Gioconda, disuelve al periodista en una larga
cola a la que se sucederá una colección de obstáculos físicos
en algunas salas. Hoy, sin duda, sería imposible recorrer
el Louvre a través de sus galerías en nueve minutos y 43 segundos,
como Anna Karina, Samy Frey y Claude Brasseur en Banda aparte,
de Jean-Luc Godard. Se camina a pasitos, lentamente. En 420
segundos, sin embargo, sí pueden robarse unas joyas valoradas
en 88 millones y desaparecer sin dejar rastro. Los carteles,
fotocopias descoloridas y mal plastificadas, anuncian de forma
confusa la proximidad de la Mona Lisa, el premio que buscan
casi todos los visitantes, como uno de esos pokémon en realidad
aumentada. Tras subir las escaleras de piedra y seguir la
corriente humana uno se adentra sin remedio en la abigarrada
sala de los Estados, donde la obra de Leonardo comparte espacio
desde 1966 con grandes telas de Paolo Veronese y la escuela
veneciana. Hay mucho, todo impresionante. La obra más importante,
Las bodas del Caná (1563). Pero pasa inadvertida, pese a ser
el cuadro más grande del Louvre (70 metros cuadrados) por
la compulsividad turística del “yo estuve aquí” que impone
la Gioconda (1506). La obra fue sustraída en 1911 por Vincenzo
Peruggia, un cristalero italiano en el Louvre. Hoy sigue ahí,
blindada por un enorme cristal. Esa es la buena noticia en
estos tiempos inciertos del museo que, en plena psicosis por
el último robo, trasladó algunas de sus joyas más valiosas
al Banco de Francia. Pero el Louvre, a la espera de la gran
remodelación propuesta por Macron, que planea una sala especial
para el gran hit renacentista y una entrada especial para
quienes solo quieren hacerse la foto con ella y largarse,
ha colocado unas vallas negras que enjaulan de forma asfixiante
a los visitantes frente a la obra. Puro sadismo. “¡No!”, le
grita un vigilante a un japonés que pretende hacer una foto
escorada desde un lateral para evitar ser aplastado por otros
compatriotas. Las escenas, más allá del potencial contagio
vírico y el calor sofocante, rozan el maltrato humano.

Cae una de las catenarias del recinto, tropieza
un alemán. Se ríe una británica. Y algunos de los rehénes
de la Mona Lisa logran escapar, acomodándose en las sillas
que normalmente ocupan los vigilantes que hoy no están para
reivindicar su labor. “Por favor, sea cortés con el personal
del museo”, reza un cartel a la salida, quizá demasiado tarde.
La señalización es confusa. Los mapas de lugar, más difíciles
de descifrar que los de Ikea. Todo el mundo termina en el
mismo espacio, arremolinado ante las obras más codiciadas.
Si hay barullo, hay obra maestra. Aunque en algunos tramos
el fenómeno pueda confundirse con el follón en la puerta de
algún baño con los retretes averiados. Hay muchos. Uno se
rebela de golpe, e intenta ir en sentido contrario. Pero ahí
está La Libertad guiando al pueblo (1830), de Eugène Delacroix
-con el pueblo, sí, pero cegada por los flashes -, y el espectador
solo alcanza a ver una multitud. Como la que viajaba a bordo
desesperada en La balsa de Medusa (1818), de Théodore Géricault,
pocos metros más allá, aunque difícil de contemplar ya bajo
la cada vez más tenue luz de la sala, pese a que hoy entra
el sol por la claraboya. El problema no es nuevo. Martillea
la conciencia de la dirección desde hace años. El historiador
del arte Didier Rikner, especialista en la institución, cree
que “el Louvre es hoy un museo a la deriva”. “La experiencia
museística es pésima. Hay salas cerradas y un déficit de señalización
que concentra a la gente en los mismos lugares y deja vacías
salas como las de los vermeers. Los baños dan pena. Y los
miércoles y los viernes, está cerrado todo el segundo piso
entre las nueve y las diez y media”, critica.
Organizar la marea humana no es fácil. El Louvre
recibe cada día unos 30.000 habitantes. Generalmente acomodados
en flujos horarios. Es posible que la tarde de este miércoles
sea más concurrida de lo habitual por la huelga. Hay nervios
entre los visitantes. “Qué coñazo, mamá” (Pain in the ass),
protesta un niño anglosajón. Mantienen la calma, sin embargo,
los vigilantes en esa huelga espiritual, de cuerpo presente.
Y también el pobre Leónidas, ahí esperando La batalla de las
Termópilas (1814), de Jacques-Louis David, justo en el paso
de montaña en el que estaba a punto de librarse el histórico
choque. Una franja tan estrecha para los persas, como el corredor
del museo, algo agrietado en el techo, por donde ahora los
visitantes se sortean unos a otros, apretujados como el público
que asiste a la descomunal Coronación de Napoleón, pintado
por el mismo autor pocos años antes. Es alucinante.

Y da igual cuando lea esto y cómo esté el museo.
La experiencia museística, ese podría ser el leit motiv de
este drama, ha mutado enormemente desde la última vez que
el Louvre se sometió a una gran remodelación, cuando recibía
unos 2,8 millones de visitantes al año. Ninguna infraestructura
resiste. Los trabajadores del Palacio Garnier -la ópera- se
solidarizan estos días con los del Louvre. “Estamos igual”,
explica uno de los portavoces sindicales. La pirámide del
museo debía permitir recibir a cuatro millones de visitantes
anualmente. Pero fueron creciendo exponencialmente. Luego,
la pandemia creó el espejismo de un turismo más sostenible,
mesurado, selectivo. Acabo siendo lo contrario. El mundo decidió
recuperar lo que era suyo. Rápido, compulsivamente. Hoy las
visitas rozan los 10 millones. Else Müller, portavoz del sindicato
SUD Culture, cree que “todo el mundo ha visto que este museo
está mal gestionado”. “Y nosotros, que estamos muy ligados
a este lugar, a sus obras, a su historia, lo vivimos como
un martirio. El techo ya se ha hundido, las joyas han sido
robadas, se han inundado salas… Lo único que queremos es transmitir
este patrimonio a las generaciones futuras”, lamenta. Eso,
y también un legítimo aumento de sueldo. París ama las revueltas.
Y el Louvre, construido a orillas del Sena a finales del siglo
XII, fue durante siglos la residencia oficial de los reyes
de Francia, hasta que Luis XIV, harto de las multitudes rebeldes
en París, lo abandonó por Versalles. Hoy esas hordas enfervorecidas
han cambiado de aspecto y motivaciones y recorren los pasillos
armados con guías y folletos. Aunque falta adaptación. De
todo tipo. Un hombre en silla de ruedas busca desesperadamente
el montacargas que le transporte de un piso a otro, mucho
más lento que el que utilizaron los ladrones en la mañana
del 19 de octubre.
La presidenta del museo, ante la comisión de
investigación del Senado sobre el robo de las joyas, reconoció
el miércoles que el museo atraviesa una “crisis” y sufre una
“desorganización” en cuestiones de seguridad. Interrogada
en France Inter, Des Cars consideró que aún dispone del crédito
suficiente para mantenerse al frente del Louvre, museo que
dirige desde finales de 2021 (es la primera mujer en hacerlo).
“Estoy al mando, dirijo este museo en medio de una tempestad,
eso está muy claro, pero estoy tranquila y determinada para
acompañar a los 2.300 agentes del Louvre”, aseguró, añadiendo
que asume su “parte diaria” de responsabilidad en el mal funcionamiento
del museo. El problema, creen los sindicatos -y también el
Tribunal de Cuentas - es que la dirección priorizó la compra
de arte a mejorar las condiciones de la infraestructura. También
en temas de seguridad. El informe de la máxima institución
de fiscalización de Francia, acusa al Louvre de contar con
un sistema de videovigilancia insuficiente en sus tres alas,
de haber aplicado fuertes recortes y retrasos en el gasto
destinado a seguridad en los últimos años y de mostrar una
deficiente jerarquización de prioridades. Al final del recorrido,
antes de atravesar la vieja estructura medieval del museo
para aparecer de nuevo en el hall bajo la pirámide, Athanor
(2006) un mural de Anselm Kiefer, logra confundir el aspecto
gris, granulado y matérico de su imponente relieve con un
gotera del techo. Tanto, que como ocurre a veces con el arte
contemporáneo, es difícil estar seguro dónde termina el trabajo
artístico y comienza el accidente.
El viernes los empleados decidieron votar a
favor de desconvocar la huelga y terminar con una semana de
dolor. Los problemas, sin embargo, seguirán ahí el lunes.
La grandiosidad del museo y sus estratosféricas obras de arte,
por muchos problemas que atreviese, también.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
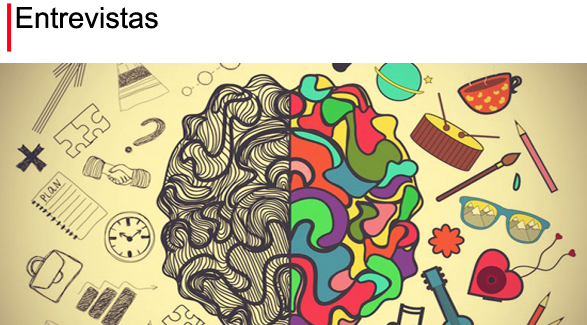






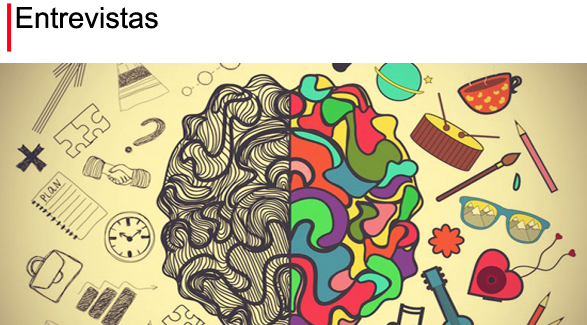

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|